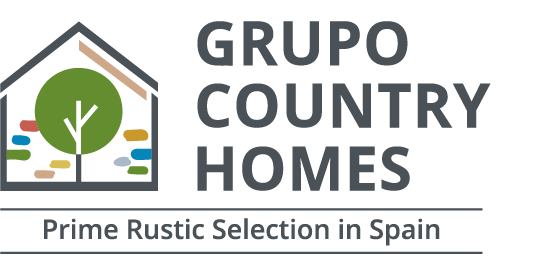Samaín y Halloween: qué se celebra realmente en Galicia
Cada año, cuando octubre toca a su fin y las primeras nieblas del otoño envuelven los paisajes gallegos, resurge el debate: ¿Es el Samaín una tradición auténticamente gallega? ¿Es Galicia la cuna del Halloween? La respuesta, como ocurre con tantas cuestiones de identidad cultural, es más compleja de lo que los titulares sugieren.
En Grupo Country Homes consideramos fundamental honrar nuestras tradiciones desde la honestidad histórica. Por eso, en este artículo queremos aclarar algunos malentendidos comunes sobre el Samaín, explorar el verdadero origen de estas celebraciones y, sobre todo, celebrar las auténticas costumbres gallegas relacionadas con el culto a los muertos que sí han pervivido durante siglos en nuestra tierra.
Desmontando el mito: Galicia no inventó el Halloween
Empecemos por lo que no es cierto: el Samaín no es una festividad de origen gallego, ni Galicia es la precursora del Halloween. Esta afirmación, aunque bien intencionada y frecuentemente repetida, no se sostiene desde el punto de vista histórico. Sin embargo, Galicia sí tiene sus propias tradiciones ancestrales vinculadas a esta época del año, igual de valiosas y con elementos compartidos con el Halloween americano.
El origen real: el Samhain de las islas celtas
El Samhain (pronunciado "sow-in") es una festividad ancestral que se celebraba hace más de 2.000 años en las comunidades celtas de Irlanda, Escocia, Gales y la Isla de Man. Para estos pueblos, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno, representando además el año nuevo celta.
Los antiguos celtas creían que en esta noche liminal el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más fino, permitiendo que las almas de los difuntos regresaran temporalmente. Se encendían grandes hogueras, se realizaban rituales y se dejaban ofrendas para honrar a los ancestros y protegerse de espíritus malignos.
Esta tradición viajó a América del Norte con los emigrantes irlandeses y escoceses durante el siglo XIX, especialmente tras la Gran Hambruna de la Patata (1845-1849). Allí, el Samhain evolucionó y se transformó hasta convertirse en el Halloween que conocemos hoy: una festividad comercial estadounidense que posteriormente se exportó de vuelta a Europa y al resto del mundo.
Evidencias del Samhain celta en Galicia
La relación de Galicia con el mundo celta es una cuestión que hoy genera debates entre historiadores y arqueólogos. Mientras las fuentes romanas denominaban "celtas" a los pobladores del noroeste y existen inscripciones donde ellos mismos se identificaban así, la arqueología aún discute si hubo una presencia celta directa o más bien una influencia cultural.
Lo innegable es que Galicia comparte con las tierras celtas del Arco Atlántico (Irlanda, Escocia, Bretaña) una serie de rasgos culturales, lingüísticos y simbólicos que hablan de conexiones antiguas y profundas. La cultura castrexa gallega presenta similitudes evidentes con otras culturas del mundo celta atlántico.
Sin embargo, no existen evidencias históricas ni arqueológicas de que el Samhain específicamente, como festividad celta, se celebrara en la Galicia antigua. Las tradiciones gallegas relacionadas con el Día de Difuntos tienen su propia evolución y características, aunque puedan compartir elementos comunes con otras culturas atlánticas.
El Samaín gallego: Una recuperación reciente con raíces antiguas
Y ahora viene lo verdaderamente interesante: ¿de dónde surge entonces el "Samaín gallego" que hoy celebramos?
La labor de Rafael López Loureiro
El Samaín tal como lo conocemos actualmente en Galicia es, en gran medida, una recuperación moderna iniciada en 1990 por Rafael López Loureiro, un maestro de escuela de Cedeira, en la costa coruñesa.
Todo comenzó cuando su hija llegó a casa con una calabaza decorada al estilo Halloween en clase de inglés. López Loureiro recordó que él mismo, en su infancia, había tallado calabazas (o "melones", como se les llama en su zona) en torno al Día de Difuntos. Esta memoria le llevó a investigar.
Su búsqueda reveló que hasta hacía apenas 30 años, en numerosas aldeas gallegas (y también en zonas de Zamora, León y el norte de Cáceres) existía la costumbre de tallar calabazas o nabos, iluminarlos con velas y colocarlos en ventanas o cruces de caminos. Los niños salían con collares de castañas, las mujeres dejaban comida para las almas... Tradiciones que se fueron perdiendo con el éxodo rural pero que aún vivían en la memoria de los abuelos.
López Loureiro documentó estas costumbres en su libro "Samaín: a festa das caliveras" y, junto con la asociación cultural Chirlateira (y posteriormente Amigos do Samaín), organizó la primera celebración de Samaín en Cedeira en 1990. La iniciativa pretendía recuperar las tradiciones locales y ofrecer una alternativa al Halloween comercial que empezaba a llegar desde Estados Unidos.
La deriva del Samaín moderno
Con el paso de los años, surgió una ironía que el propio López Loureiro ha reconocido con tristeza: el Samaín que él ayudó a recuperar como resistencia frente a Halloween había terminado, en muchos casos, convirtiéndose en un "Hallowmaín"—una mezcla que adopta las calabazas, disfraces y estética del Halloween estadounidense, simplemente rebautizándolo con un nombre gallego.
La intención original era rescatar las costumbres autóctonas, pero la fuerza de la globalización cultural es, a veces, demasiado poderosa. Muchas celebraciones actuales del Samaín incorporan elementos que nunca formaron parte de las tradiciones gallegas: disfraces de zombis y vampiros, decoraciones comerciales, e incluso el "truco o trato" anglosajón.
Esto no significa que el Samaín actual carezca de valor—las tradiciones siempre se transforman y adaptan—pero es importante ser conscientes de este proceso y de qué elementos son realmente autóctonos.
Las auténticas tradiciones gallegas del Día de Difuntos
En Galicia, el 1 y 2 de noviembre siempre han sido fechas de profunda importancia. Jornadas que transcurrían en una calma sosegada, dedicada a las visitas al cementerio, a reunirse con familiares y vecinos, y a recordar a los que ya no están. Era costumbre que quienes habían emigrado volvieran a la aldea para honrar a sus muertos.
Tanto era así que, en las esquelas, se incluían horarios de autobuses contratados por las familias para recoger a los allegados de aldeas distantes. Mucho más que calabazas talladas o disfraces, esta conexión espiritual con los ancestros define nuestra relación con el más allá.
Entonces, ¿qué tradiciones relacionadas con el culto a los muertos han formado parte genuina de la cultura gallega durante siglos?
Calabazas, nabos y caliveras: una costumbre casi olvidada
Sí, en Galicia se tallaban calabazas. O más exactamente, se tallaban calabazas, nabos, remolachas o cualquier fruto disponible para crear "caliveras" o "caveiras" iluminadas.
Cada zona tenía su nombre para ellas: "calacús" en las Rías Baixas, "calabazotes" en el Ortegal, "caveiras de melón" en Cedeira, "colondros" en Ourense, "bonecas" en Xermade... Los niños las preparaban vaciándolas, tallando caras terroríficas, añadiendo dientes hechos con palitos y colocando una vela en su interior.
¿Dónde se ponían? En las ventanas de las casas, en los cruces de caminos, en las entradas de los cementerios. El objetivo era doble: iluminar la oscuridad de las noches otoñales y, según la tradición, ahuyentar los malos espíritus o guiar a las almas de los difuntos.
Esta costumbre pervivió en zonas rurales hasta los años 60-70 del siglo XX, desapareciendo después con la despoblación del rural y la influencia de costumbres urbanas. No fue hasta la labor de recuperación de López Loureiro en los años 90 cuando volvió a la vida pública.
Una curiosidad: en Quiroga (Lugo) las calabazas talladas se secaban y conservaban para usarlas como máscaras durante el Entroido (Carnaval), conectando así dos momentos liminales del calendario tradicional.
El magosto: castañas, fuego y comunidad
Inseparable de estas fechas está la celebración del magosto, una tradición que se mantiene viva en toda Galicia. Alrededor de las hogueras, al caer el otoño, familias y vecinos se reúnen para asar castañas recién recogidas y compartir historias.
El magosto se celebra entre finales de octubre y principios de noviembre, coincidiendo con la recogida de la castaña y con las festividades de Difuntos. El fuego, las castañas y el sentido de comunidad en el umbral del invierno forman parte indiscutible de nuestra tradición y, en algunas zonas de Galicia, era habitual dejar castañas en las ventanas como ofrenda el Día de Difuntos.
Las castañas asadas (que algunos llaman "castañas de difuntos"), el vino nuevo, el humo que se eleva hacia el cielo otoñal... El magosto es, ante todo, una celebración de la tierra, de los frutos de la cosecha y del calor compartido cuando se acerca el frío.
La Santa Compaña: cuando los muertos caminan
Si hay una leyenda que encarna la relación gallega con el mundo de los muertos, esa es la Santa Compaña, una procesión de ánimas en pena que vaga por los caminos rurales en las noches de niebla, portando velas y vestidas con túnicas negras con capucha. Esta visión aterradora forma parte del imaginario colectivo gallego desde tiempos inmemoriales.
Aunque la leyenda de la Santa Compaña se cuenta durante todo el año, se asocia especialmente con las noches de Difuntos, cuando se creía que el velo entre mundos era más permeable. La tradición popular desarrolló numerosas protecciones: trazar un círculo en el suelo y meterse dentro, refugiarse junto a un "cruceiro", llevar puesta una cruz o, simplemente, no salir de casa en plena noche.
Junto a la Santa Compaña conviven otras figuras del folklore gallego vinculadas a la muerte y el más allá: las meigas (que no son brujas malvadas, sino seres que pueden ayudar o perjudicar), las lavandeiras que lavan mortajas en los ríos, los trasgos que habitan las casas antiguas, las mouras que guardan tesoros en los castros...
Todo este universo mitológico habla de una cultura que nunca ha separado radicalmente el mundo de los vivos del de los muertos, que entiende la naturaleza como poblada de presencias y que mantiene un diálogo constante con lo invisible.
Otras costumbres tradicionales
- Las ánimas del Purgatorio: En muchas iglesias gallegas se celebraban misas especiales por las ánimas del Purgatorio. Era costumbre rezar y hacer ofrendas por las almas que aún debían purgar sus pecados antes de alcanzar el cielo.
- Comida para los muertos: En algunas zonas era tradición dejar la mesa puesta después de la cena de Difuntos, con comida y una silla vacía, por si las almas de los difuntos querían volver a casa y tomar algo.
- Pedir polas ánimas: En lugares como la Illa de Arousa pervive "o día de pedir", cuando los niños van de casa en casa pidiendo "unha limosniña polos difuntiños que van alá", recibiendo a cambio dulces o monedas.
- El fuego sagrado: Más allá del magosto, el fuego ha tenido siempre un papel central en estos días. Las "lareiras" de las casas se mantenían encendidas toda la noche para que los difuntos que regresaban encontraran calor y luz.
Vivir "Halloween" en la Galicia rural
Para quienes consideran trasladarse al rural gallego, estas fechas ofrecen una ventana privilegiada para comprender el alma de esta tierra. Más allá de los eventos organizados, en las pequeñas aldeas pervive algo más sutil y profundo: el respeto por los ciclos naturales, la conexión con la tierra, el sentido de comunidad que se refuerza en los momentos de transición.
El Samaín no es una invención gallega ni Galicia fue la cuna del Halloween. Pero eso no hace menos valiosas nuestras tradiciones propias. Galicia tiene sus propias formas de relacionarse con la muerte, con el más allá, con el cambio de las estaciones. Tradiciones que se remontan a tiempos inmemoriales y que han sobrevivido, transformándose, hasta nuestros días.
Cuando eliges una vida rural en Galicia, estarás eligiendo también formar parte de esta memoria viva, de estas tradiciones que se sienten en el aire fresco de noviembre, en el olor a castañas asadas, en las historias que cuentan los vecinos al calor de la lareira.
Eso no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, y eso, definitivamente, no necesita un nombre para ser mágico.